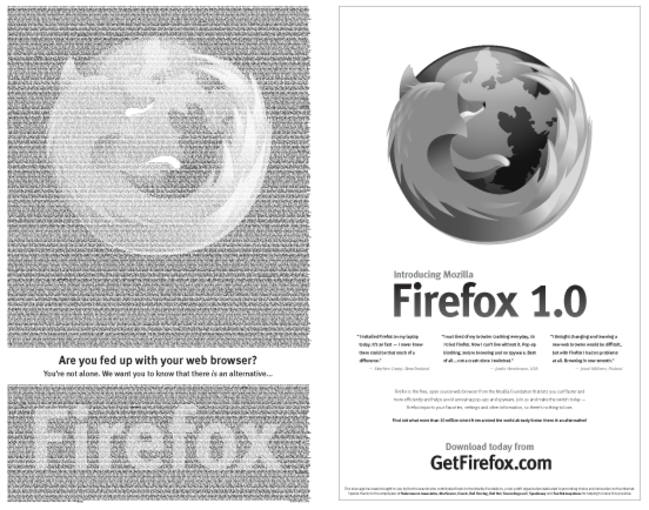Hay vida después del carrusel de las tarjetas de crédito
Testimonio de un usuario que esperaba “con inercia entusiasta que llegue fin de mes para pagar lo que podía de las cuotas de las siete tarjetas de crédito que tenía”
Jueves 15 de abril de 2010, elcomercio.pe
Por Luis Davelouis
Corría (¿o debería escribir volaba?) 1996 y las tarjetas de crédito se seguían colocando como pan caliente después de casi una década de sequía crediticia, en especial para el sector consumo. Dos años antes, 1994, me había casado —sí, comencé joven— y había empezado a trabajar en la división de banca de inversión de un banco internacional.
Así, con un hijo de 2 años, una esposa, casa propia y un sueldo acorde con mis responsabilidades como “trader” de bolsa era el sujeto de crédito perfecto. O eso fue lo que eligieron pensar en el sistema financiero al obviar un detalle importantísimo: en efecto, a fines de 1994 tenía todo eso… y 23 años recién cumplidos.
PAÑALES Y COMIDA
Apenas entré a trabajar en el banco, me ofrecieron mi primera tarjeta de crédito con una línea igual a mi ingreso, y solo me preguntaron dos cosas: qué día quería pagar (el 17 o el 3 de cada mes) y si quería la facturación en dólares o en soles.
Le pregunté a un (hasta el día de hoy) gran amigo y compañero de trabajo qué hacer y me dijo: “Yo pienso que el dólar se va a devaluar en los próximos meses y que la apreciación consecuente del sol será mayor que la inflación… yo me endeudaría en dólares”. Entonces, hice lo que hubiera hecho el Superagente 86 y me endeudé en dólares ganando en soles.
Seis meses después de haber estrenado mi tarjeta roja y plateada (colores del banco) con la compra de un paquete de pañales, me ampliaron la línea de crédito —sin que yo lo pidiera, pues no hubiera sabido cómo— a tres veces mi sueldo de ese momento.
QUE EMPIECE LA JUERGA
Como en aquel capítulo de la teleserie “El ángel vengador”, en la que el protagonista gritaba: “¡Muchachos, ya llegamos, que empiece la juerga!”, fuimos muchísimos los que cometimos el peor y más común de los errores de quienes tienen acceso al crédito: olvidar que es un préstamo que se paga con altos intereses y no una extensión del poder adquisitivo.
En los siguientes años pagué todas mis cuentas con mis tarjetas. Almuerzos, lonches, cenas, desayunos, discotecas, muchísimos pañales, ropa, pelotas de tenis, cuerdas, membresías y otras obligaciones mensuales… todo, absolutamente todo lo pagaba con tarjetas de crédito. Incluso, prestaba dinero obtenido de la disposición en efectivo de la línea de mis tarjetas. Las amaba.
Para 1996, el año del auge, yo ya tenía cinco tarjetas y para 1998 tenía siete —conocí a alguien que llegó a diez— que sumaban una línea equivalente a 14 veces mi sueldo. Y es que las tarjetas producían en el tarjetahabiente (los vaqueros dicen cabezas de ganado, los banqueros tarjeta-habientes) una sensación de poder inusitado, inédito e ilimitado de comprar todo lo que nos diera la gana.
Y sí, dimos rienda suelta a nuestro voraz y aprendido instinto consumista y compramos todo lo que se nos antojó, pero sin conocer los precios que en realidad estábamos comprometiéndonos a pagar.
Personalmente, nunca me planteé siquiera fijarme en el costo real de lo que estaba comprando (precio más tasa de interés, más plazo del pago); jamás negocié ni pregunté por las tasas de interés regulares o moratorias, no tenía idea de que la disposición de efectivo de las tarjetas de crédito —en la práctica— estaba penada con una tasa de interés muchísimo mayor y que debía pagarse en una sola armada; ni de que pagar la cuota mínima equivalía casi a endeudarse para siempre y suicidarse financieramente. El mono de la metralleta armado hasta los dientes y apuntándose a sí mismo.
La situación era insostenible pero no importaba: si se acababa la línea de una tarjeta se podía pasar a la siguiente y luego a la siguiente o pedir una nueva en otro (o incluso al mismo) banco. Bastaba con tener una tarjeta de crédito o “con su DNI, en 10 minutos le entregamos su tarjeta con una línea de S/.1.000 y tiene 10% de descuento en su primera compra… eso sí, el descuento no es acumulable”, anunciaban en una tienda por departamentos.
Pero en un momento, el íntegro de mi sueldo no alcanzaba para pagar las cuotas de las siete tarjetas y empecé a vivir un carrusel, a ruletear las tarjetas. Pagaba la cuota mínima disponiendo de efectivo en otra. Peor, contrariamente a lo que me anticiparon, el dólar se había disparado producto de la crisis y mis cuotas estaban en dólares. Una bola de nieve de pesadilla.
CULPA NUESTRA
Todos, de acuerdo a nuestra propia (ir)responsabilidad, pagamos el precio. No existía cultura de crédito y un día, de la noche a la mañana, había una oferta inmensa de cosas que parecían al alcance de uno y su tarjeta. No había centrales de riesgo, los bancos no cruzaban información y la supervisión dejaba mucho que desear.
Yo tuve mucha suerte y ya no tengo tarjetas. Una liquidación muy generosa me permitió pagar de un golpe el íntegro de mi deuda y cancelar todas mis tarjetas que llegué a odiar. Algunos bancos cayeron y algunos amigos siguieron pagando por muchos años.